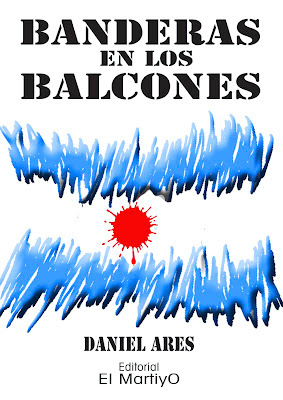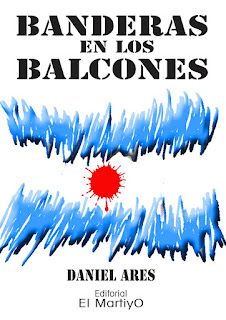Una de las cosas más raras que pueden pasarte en la vida, es terminar trabajando de adulto con quien fuera uno de tus mayores ídolos de la infancia o de la adolescencia, cuando los ídolos no se distinguen de los superhéroes, y entonces uno los cree superhumanos. A mí me pasó.
Yo trabajé con Leonardo Favio, que había sido mi ídolo cuando yo tenía doce, trece años; cuando él era el cantante Leonardo Favio, y sus canciones, nuevas por distintas, venían a romper con las naderías del Club del Clan y anticipaban como un eslabón perdido la inminente música progresiva nacional. Allá por el 68 Leonardo ya le grababa a los desconocidos Almendra su Tema de Pototo: Para saber cómo es la soledad. Después supe que también era director de cine, y un día de junio del 72 lo vi alzando los brazos entre las balas, cuando el retorno de Perón, en Ezeiza. Yo lo admiraba cada día más. A mediados del 94, lo conocí.
Fue en ocasión de una entrevista para la revista dominical de Clarín, poco antes de convertirse en Viva. No quería hablar más de Gatica, y bajo esa condición, aceptó la nota. Estaba haciendo una serie de presentaciones en el teatro Astros, repasando su cine, y sus canciones. Me recibió en un departamento de la calle Uriburu, poco amueblado, entre cortinados árabes, donde tenía su “oficina”, y también una “camita”. Me trató con suma calidez, era muy cálido.
No hablamos de Gatica, y lo entretuvo la entrevista. Nos extendimos un par de horas. Repasó su infancia, su llegada a Buenos Aires, una pensión de Paseo Colón, el Parque Japonés, el uniforme de la escuela naval que se había robado para seguir comiendo gratis… cosas así. Hablamos de su espectáculo en el Astros, y de sus canciones. “Cuando me veas con la guitarrita, es porque ando mal de plata”, se reía. Le gustó la charla, pero igual se terminó. Yo ya tenía publicada mi primera novela, La curva de la risa, y le dejé, osado, un ejemplar. Y me fui. No hablamos de Gatica.
A la semana me llamaron de la redacción de Clarín para avisarme que Favio me andaba buscando, que lo llame. Corté con ellos, y lo llamé.
Fue un instante de gloria personal. Durante algunos minutos se deshizo en elogios a mi novela. Me pidió que lo fuera a ver al teatro. Fui, claro. Quería más elogios de Leonardo Favio. Mi ídolo. Los tuve. Varios. Pero recuerdo sobre todo uno que vino en forma de pregunta: “¿vos te diste cuenta de la novela que escribiste, nene?”.
A partir de entonces lo visitaba esporádicamente hasta que a fines de aquel año de 1994, me propuso trabajar con él en un documental sobre Perón, que debía ser estrenado el 17 de octubre de 1995, en conmemoración de los 50 de aquél 17. Acepté, por supuesto. Me pagaba, encima.
Pero entonces lo conocí en toda la dimensión de su genio, y de su humanidad. No era superhumano. Compartía con la especie defectos y miserias, miedos, resentimientos, y otros traumas. Ahora que todos hablan de él y rescatan sus muchas virtudes, a mí, que lo traté, me pareció que el único que de verdad lo conoció fue Horacio Vertbisky, que hoy recordaba en Página su “inseguridad” como artista. Era muy inseguro, sí. Dudaba de todo, y neutralizaba cualquier “talento” de esos que primero descubría y después adoptaba, y luego maniataba, y por fin rechazaba. Era difícil, contradictorio, y palaciego.
Apenas comenzamos el trabajo, me avisó que el asesor histórico de la película sería Enrique Pavón Pereira, biógrafo oficial de Perón. Apuntado el dato, lo consulté con frecuencia, a don Enrique (cosa que también le agradezco). Hasta que cierta tarde, trabajando a solas, Leonardo y yo, ya en el departamento de la avenida Santa Fe, donde se había mudado, discutimos un episodio de la vida de Perón. No recuerdo el hecho, recuerdo sí que él sostenía una cosa y yo otra, y que yo, para refrendar mis razones, le dije que ya había consultado el dato con Pavón Pereira.
-- ¡Pavón Pereira no sabe nada! –me dijo sin dudarlo.
-- ¿Pero no me dijiste que él era el asesor histórico?...
-- Sí, pero eso es para tener a quién echarle la culpa si nos equivocamos en algo.
Carismático, generoso, demandante, me pareció que le temía a la soledad y orbitaban a su alrededor incontables incondicionales de los que desconfiaba por turno. Que si lo traicionaban, que si le mentían, que si le robaban…
No quería hablar de Gatica, porque esa película lo había arruinado, decía. Económica y físicamente, decía. Todavía entonces debía dinero, y su hígado se había deshecho por el esfuerzo de terminarla. Trabajando con él pude imaginar el infierno que habría sido ese rodaje. Su productor Victor Bassuk, que lo conocía bien, me decía: “Leonardo para hacer una torta, te pide por las dudas todos los tipos de huevos que existan en el mundo”. Era exhaustivo, inconformista, de a ratos paranoico, de a ratos genial, pero íntegro siempre.
Ese documental, que un día iba a llamarse Sinfonía de un sentimiento, lo financiaba, hasta donde pude saber, sospechar o sopesar, el PJ, acaso el duhaldismo. El Pato Galmarini aparecía cada fin de mes con una valija llena de plata que repartían entre nosotros a cambio apenas de un sencillo recibo de librería. “Hay que tratarlo bien”, decía Leonardo cada vez que llegaba el Pato.
Sin embargo cierta tarde, presente yo, mientras el Pato hablaba y elogiaba a Duhalde, y Leonardo y Víctor y yo asentíamos callados, Galmarini, irrefrenable, llegó a decir en un momento:
-- Duhalde acabó con las escuelas rancho en la provincia…
-- ¿Qué? –saltó Leonardo- ¿les prendió fuego?...
Era de verdad. No lo compraba nadie ni por nada. Hacía la suya, y lo seguían o no.
Doy fe de su integridad personal, de su sensibilidad social, y de su hondura como artista.
Puesto a trabajar no le importaba más que lograr el mejor producto. Ni el dinero, ni su salud. Expresarse, quería. Iba hasta el fondo de todas las posibilidades, y con frecuencia, no se decidía por ninguna y volvíamos a empezar.
Aquel documental sobre Perón se volvía de a poco interminable. “Hay cortometrajes, hay largometrajes, y hay eternometrajes, como éste”, se reía. Pero nosotros, sus colaboradores, con el correr de las semanas y los meses, nos íbamos perdiendo o enredando entre las lianas de las muchas soluciones o resoluciones que le sumábamos y se sumaban. Yo ya ni sabía lo que hacía. Un día se lo dije.
-- Me parece que ya te estoy robando la plata.
Valoró el gesto, pero me dijo que no, que él me precisaba, que no lo dejara.
El Cristo puede quererte mucho, pero eso no garantiza la convivencia con los apóstoles. La corte que lo rodeaba era variopinta y colorida, pero no había sólo santos, artistas o bohemios. Un día no volví más, y no nos vimos más. Sé que a él no le gustó, pero yo por entonces también tenía mi ego. Seguí atento a su trabajo, celebré sus siguientes obras, sus presentaciones, lo sabía muy enfermo y me alegraba ver que no se rendía, que tenía proyectos, y todavía fuerza…
Igual no le temía a la muerte.
-- Hay cosas peores que morirse -me dijo un día, y me aclaró-, a mí una vez me dejó una mujer de la que yo estaba enamorado, por ejemplo.
A poco de empezar a trabajar juntos, cierta vez, a solas, me confesó que una hepatitis C lo perseguía fatal. Se aplicaba unos inyectables él mismo, en la carne del estómago. La primera vez que lo hizo en mi presencia, aún no me había comentado nada. Sacó de un cajón de su escritorio una latita, una jeringa, una aguja, una ampolla, y sin prólogo ninguno, comenzó a inyectarse. Recién entonces me miró, y me dijo:
-- No te convido porque es carísima.
Lamento su muerte. Pero agradezco haberlo conocido, y tratado, y trabajado con él. No era el superhéroe de mi infancia, era un gran hombre, y sin embargo, real. Inseguro, frágil, apasionado. Pobre en sus orígenes, marginal en su adolescencia, sin educación en el sentido formal, peleó toda su vida contra sí mismo, y sin dejar de ser jamás quien era, logró al cabo la suprema victoria del auténtico genio, del verdadero altruismo, y de la ternura.
-- Yo a veces me pregunto: ¿para qué hacer cine? ¿Qué es lo que busco? ¿Imitar a Dios?... Cuando ves esos documentales de animales que hay, las cosas que hacen esos pajaritos, y esos tigres, y esos insectos… te das cuenta que acá con una camarita no hacemos nada…
(*) En la
foto, de izq. a der.: Pocho Leyes –nos escapábamos por las tardes para tomar
una copa en el barcito de Talcahuano-, el inmenso Tito Hurovich, Quique Pavón
Pereira, Clarisa Schejtman, Víctor Bassuk -enorme siempre-, Javier Leoz -que te
encontraba una canilla en el desierto-, Adriana Schettini, Adrián Costoya, yo,
y Andrés Parrilla… y brillando sobre todos, Leonardo, claro, ya enfermo y
cansado, pero todavía entero, siempre listo, siempre con ganas…
* * *